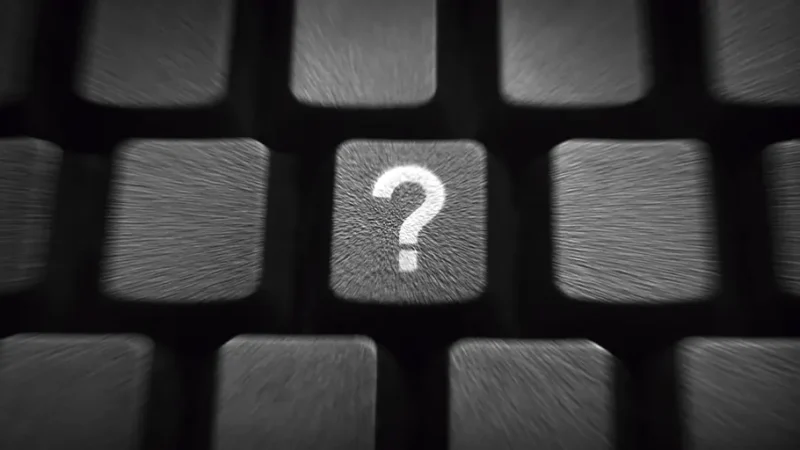Contra las salidas en falso de la corrupción
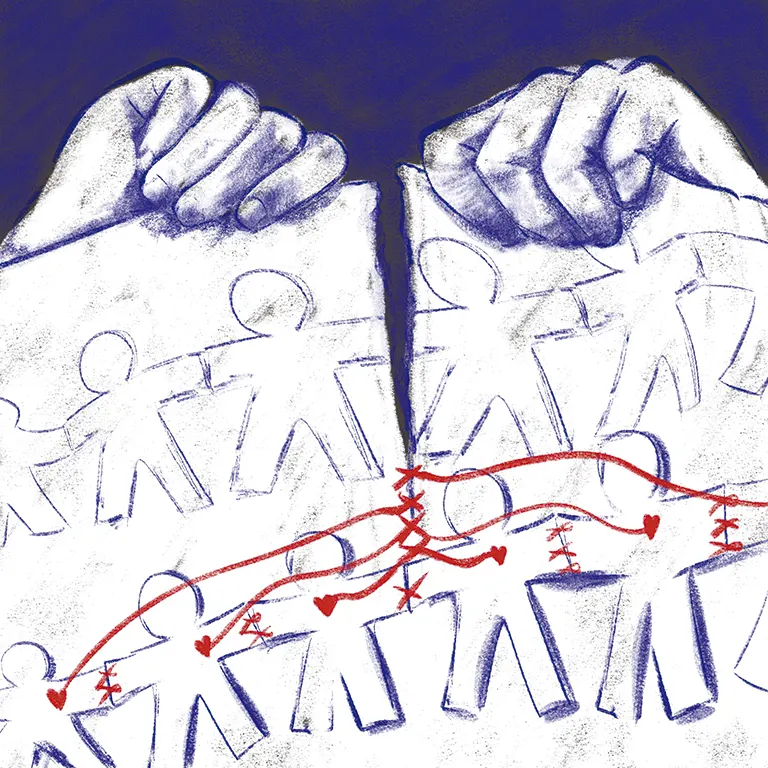
La corrupción vuelve periódicamente a ser protagonista en nuestras democracias liberales representativas. El problema no parece resolverse, incluso en sistemas más consolidados y en sociedades más estructuradas y con menos picaresca…
Una y otra vez se propone como solución mayor control y, por tanto, mayor institucionalización de nuestras sociedades en la línea habitual del modelo jurídico-político liberal (compartido por la socialdemocracia). Evidentemente, un sistema de contrapesos que vigile la acción de los representantes políticos es esencial para un desempeño transparente de la Administración pública.
Ahora bien, en primer lugar, creo que aquí hay cuestiones que desbordan un enfoque meramente pragmático y que este problema no se resuelve solo con más controles. La dinámica de crear «más instituciones para vigilar a las instituciones» puede crear un dominó infinito siempre vulnerable a la caída de la última ficha, a veces corrompida por las anteriores o en ocasiones degenerada por sí misma («¿quién vigila al vigilante?» es una frase ya acuñada por el poeta romano Juvenal), además de los riesgos autoritarios que puede conllevar (técnicos supervisando representantes políticos podría parecer una buena idea, pero…).
Además, la institucionalización cada vez mayor de nuestras sociedades hace que el papel de la comunidad se reduzca: parece que cada vez queda menos espacio para la solidaridad «intra» y «extracomunitaria». Como advierten los comunitaristas, solo en la comunidad se aprenden estos valores: en el mercado solo opera el principio del propio beneficio y en el Estado el de la actuación sometida a la fuerza coactiva del poder. Así, al institucionalizar las conductas morales, corremos el peligro de una suerte de externalización de la virtud: cargamos a las instituciones públicas con la tarea de asegurar el cumplimiento de unos valores que los integrantes de la sociedad no estamos dispuestos a asumir. Esto conlleva el peligro de propio vaciamiento de estos valores, en los que acaba no creyendo nadie, aunque figure en el frontispicio oficial de nuestras leyes e instituciones. Lo cual es el principio de desintegración de una sociedad.
Ahora bien, en segundo lugar, y mucho más importante, creo que al afrontar el problema de la corrupción es preciso apuntar hacia la necesidad de enfoques más profundos que se orienten hacia cambios socioculturales y no meramente político-jurídicos de cara a la mejora de la calidad democrática. En efecto, la corrupción no es un problema aislado de la sociedad en la que surge: suele haber un humus que le permite brotar. Ese terreno también puede ser fértil para que opere el conocido refrán «hecha la ley, hecha la trampa» que acecha en los planteamientos liberales. Por tanto, no cabe duda de que necesitamos una mejora ética como sociedad que pase también por reforzar nuestros vínculos socioafectivos como parte de una misma comunidad que comparte esperanzas y amarguras: una amistad cívica en el sentido clásico, inspirada en lo mejor de las tradiciones filosóficas y religiosas. Esto que va justo en contra de las tendencias individualizantes de nuestras sociedades dominadas de forma sutil por un poscapitalismo que nos envuelve con su softpower.
Contenido exclusivo para personas y entidades que apoyan y cuidan nuestro trabajo mediante su suscripción a Noticias Obreras.
Si ya eres suscriptora o suscriptor, introduce tus datos para seguir leyendo. ¿No los recuerdas? Haz clic aquí.
¿Aún no formas parte de este proyecto de comunicación comprometida? Suscríbete aquí y acompáñanos. ¿Quieres hacer regalar una suscripción? Haz clic aquí

Profesor en la Universidad Loyola Andalucía
Autor de La batalla por el colapso. Crisis ecosocial y élites contra el pueblo