Nuevas vulnerabilidades en el mundo del trabajo: nuevas sensibilidades y respuestas

El Tema del mes analiza las nuevas vulnerabilidades del mundo del trabajo y propone respuestas desde claves ecológicas, feministas y solidarias. Invita a repensar el sindicalismo, la justicia social y el cuidado de la vida, impulsando un modelo laboral más humano, sostenible, inclusivo y centrado en las personas.
El mundo del trabajo (empleo) vive un proceso de mutación profunda que no se limita a nuevas formas de empleo, sino que reconfigura las bases éticas, materiales y simbólicas sobre las que se asentó la modernidad laboral. Frente a esta transformación, el sindicalismo y el movimiento obrero se ven interpelados a reinventarse más allá de sus formas tradicionales, sin perder su anclaje en las luchas concretas.
El mundo del trabajo atraviesa una transformación profunda, en gran medida inédita, que pone en evidencia nuevas formas de vulnerabilidad. Pero para comprender su alcance, es necesario tomar cierta distancia histórica.
Si uno quiere entender el marco simbólico, político y económico en el que se forjó el movimiento obrero europeo de posguerra, pocas obras lo muestran con tanta claridad como El espíritu del 45, el documental de Ken Loach. Allí se reconstruye un momento en que, tras el trauma de la Segunda Guerra Mundial, surgió un modelo de Estado social fundado en la promesa de pleno empleo, derechos laborales garantizados, servicios públicos universales y un horizonte de progreso compartido.
Estamos sobrediagnosticadas: nuestras dificultades para actuar no se deben a la falta de información, sino a la persistencia de obstáculos estructurales, culturales y políticos que bloquean la transformación.
En ese contexto, el trabajo asalariado industrial, estable y masculino era el eje del contrato social. La figura del trabajador –varón, nacional, con empleo fijo y organizado sindicalmente– era no solo el protagonista de la economía, sino el sujeto político del cambio. Desde esa posición, el movimiento obrero conquistó derechos fundamentales que siguen siendo referencia obligada.
Pero nada de lo que hoy entendemos como nuevas vulnerabilidades formaba parte de aquella agenda: la amenaza del cambio tecnológico no era una preocupación estructural; la ecología no existía como categoría política; el trabajo de cuidados era invisible; la diversidad cultural en el empleo era marginal; y la precariedad era vista como una anomalía a superar, no como una normalidad creciente.
A estas ausencias se sumaban otras vulneraciones de las que tampoco fue plenamente consciente el movimiento obrero de posguerra: la colonización, incluso en un contexto de descolonización política; la capacidad de la tecnología para imponer su propia lógica, frente al mito leninista de «soviets más electrificación»; y la amenaza persistente de rearme y de guerra, que hoy vuelve a estar en el horizonte.
Ha cambiado el sujeto social:
hoy, los rostros de la vulnerabilidad laboral
son diversos y múltiples
Hoy, sin embargo, el mapa ha cambiado radicalmente. Lo que parecía sólido se ha vuelto líquido. El modelo industrial fordista ha dado paso a una economía globalizada, financiarizada y fragmentada. Las certezas que organizaban el trabajo han cedido ante la flexibilidad, la deslocalización, la automatización y la precarización. Y, con ellas, también ha cambiado el sujeto social: hoy, los rostros de la vulnerabilidad laboral son diversos y múltiples. Y no siempre coincidentes, incluso contradictorios.
De hecho, una cierta figura del trabajador se ha convertido en símbolo de antiecologismo, racismo y machismo.
Conviene, además, precisar el lenguaje: más que de «vulnerabilidades», debemos hablar de «vulneraciones». La vulnerabilidad es condición inherente a la existencia humana y no se combate, sino que se reconoce y acompaña. Lo que sí debe ser enfrentado son las vulneraciones, resultado de estructuras injustas y de la desmesura (hibris) característica de la modernidad capitalista.
Cambio tecnológico: brechas, sustitución y deshumanización
La digitalización, la inteligencia artificial y la automatización reconfiguran radicalmente el empleo. El uso de algoritmos y big data no solo desplazan trabajos, sino que también amenazan con intensificar desigualdades y reforzar sesgos sistémicos. La sustitución de tareas humanas por algoritmos plantea, además, una pregunta ética sobre el sentido del trabajo y la posible deshumanización de la actividad laboral (Iglesia Viva, n.º 275, julio-septiembre 2018: Capitalismo digital: El problema es el capitalismo, no la tecnología).
Frente a esta «algocracia», urge una sensibilidad crítica que cuestione la innovación como fin en sí misma, defienda el trabajo como experiencia humana y relacional y ponga en el centro a las personas y su derecho a un trabajo decente.
Experiencias como las movilizaciones de riders y repartidores, las luchas sindicales en Amazon o las negociaciones sindicales para limitar el uso de inteligencia artificial (IA) en procesos de selección o despidos muestran el conflicto entre tecnología y derechos laborales.
Este debate interpela a sindicatos, legisladores y ciudadanía a exigir transparencia algorítmica y una participación democrática también en el cambio tecnológico.
Emergencia climática: vulnerabilidad socioeconómica y transiciones injustas
La crisis climática revela la fragilidad de los sectores productivos basados en energías fósiles y prácticas extractivas, generando una vulnerabilidad social que se traduce en pérdida de empleos y territorios condenados a la marginalidad. La transición ecológica puede reproducir desigualdades si se plantea solo desde la lógica del mercado o, incluso, desde una ecología meramente ambientalista, en lugar de desde una ecología social, radical o integral (y aquí tenemos como referente la Laudato si’).
El reto de la transición ecológica implica diseñar políticas públicas que no solo creen nuevos «empleos verdes», sino que acompañen a quienes quedan atrás, evitando que el coste del cambio recaiga, como tantas veces, sobre los más vulnerables.
El concepto de transición justa propone políticas públicas que acompañen a quienes quedan atrás, como muestra el Marco Nacional de Planificación de una Transición Justa aprobado en Escocia. La justicia climática es inseparable de la justicia laboral y exige una sensibilidad que articule sostenibilidad ecológica y derechos sociales.
También en el escenario global, no solo hacia el interior de los países económicamente desarrollados. No habrá transición justa si esta no se piensa también en el eje Norte-Sur.
Ecofeminismo: el trabajo de cuidados y la sostenibilidad de la vida
El ecofeminismo ilumina una vulnerabilidad estructural del trabajo: la invisibilización del cuidado, casi siempre realizado por mujeres y, muchas veces, por mujeres migrantes.
En tiempos de crisis ecológica y social, se hace aún más evidente que el sostenimiento de la vida –cuidar de las personas, de los cuerpos y de los entornos– es el núcleo del bienestar colectivo.
Responder a esta vulnerabilidad exige desarrollar una sensibilidad que rompa con la lógica productivista y patriarcal, que reconozca y redistribuya el trabajo reproductivo y de cuidados como una responsabilidad social y no exclusivamente femenina, avanzando en la construcción de una democracia del cuidado (Joan C. Tronto).
Ejemplos como las redes vecinales de apoyo surgidas durante la COVID-19 en tantos barrios o las reivindicaciones del colectivo de trabajadoras del hogar en España recuerdan que la sostenibilidad de la vida debe ser el eje del modelo social y económico.
Diversidad cultural y migraciones: discriminación y exclusión
La movilidad humana transforma los lugares de trabajo en espacios de creciente diversidad cultural. Sin embargo, esta riqueza convive con dinámicas de discriminación estructural, racismo y xenofobia, que relegan a las personas migrantes a los empleos más precarios, inseguros y peor remunerados. Esta vulnerabilidad exige respuestas antirracistas y políticas inclusivas que reconozcan los derechos de todas las personas trabajadoras, sin importar su origen. Requiere también una sensibilidad intercultural que valore la pluralidad como una fuerza colectiva y no como una amenaza.
Frente a esto, surgen iniciativas como el Sindicato de Manteros o la lucha de las jornaleras agrícolas, que no solo reclaman derechos laborales, sino también un reconocimiento de la dignidad y la contribución de las personas migrantes. Se hace necesaria una sensibilidad antirracista e intercultural que valore la pluralidad como una fuerza colectiva y desmonte prejuicios y estigmas.
«Flexplotación» precaria: la normalización de la inseguridad
La llamada «flexibilidad» se ha convertido en el núcleo de una precarización estructural que afecta a amplias capas sociales, en una coartada para consolidar nuevas formas de explotación. Contratos temporales, jornadas fragmentadas, trabajo en plataformas digitales y horarios imprevisibles configuran un escenario de incertidumbre permanente que impide planificar la vida y debilita la capacidad de negociar colectivamente. Esta «flexplotación» pone de relieve la vulnerabilidad emocional y material que conlleva la normalización de la precariedad.
Afrontarla requiere una sensibilidad que recupere la dignidad del trabajo como derecho y no como mercancía y que impulse políticas que protejan a quienes hoy sostienen los servicios más esenciales.
Sentencias como las que reconocen relación laboral a repartidores de Glovo o la emergencia de movimientos como Riders X Derechos son respuestas colectivas que reivindican la dignidad del trabajo. Afrontar esta vulnerabilidad requiere recuperar el trabajo como derecho humano, superar la lógica mercantilista y reforzar el poder colectivo de negociación (Iglesia Viva, n.º 263, 2015: Construcción y deconstrucción de la existencia precaria).
Repensar el sindicalismo en tiempos de vulnerabilidad radical
El desafío no es solo resistir la precarización, la automatización o el vaciamiento del derecho laboral, sino cuestionar el marco que naturaliza la mercantilización de la vida, el productivismo, el crecimiento sin límites y la centralidad del empleo como eje de ciudadanía.
En este cruce se abre una bifurcación: ¿puede el sindicalismo ser a la vez un actor de reformas urgentes y un sujeto de transformación estructural?
Debemos pensar una estrategia de doble nivel, que combine el «mientras tanto» reformista con el impulso de un horizonte radicalmente otro, donde el empleo no sea el núcleo ordenador de la existencia, sino una dimensión más de una vida digna, cuidada y sostenible.
La jaula del posible: los límites del sindicalismo adaptativo
Desde los Pactos de la Moncloa hasta los actuales Acuerdos por el Empleo, el sindicalismo español –en su versión mayoritaria– ha tendido a moverse en un marco estrictamente institucional y de negociación social, centrado en la preservación de derechos laborales formales. Este enfoque fue eficaz en un modelo fordista-industrial, con empleo masculino y estable.
El desafío es cuestionar el marco
que naturaliza la mercantilización de la vida,
el productivismo, el crecimiento sin límites
y la centralidad del empleo
como eje de ciudadanía
Pero ha quedado desbordado ante el nuevo escenario, caracterizado por la precarización estructural y fragmentación del trabajo, la plataformización, automatización y deslaborización digital, la crisis ecológica y cuestionamiento del crecimiento, la feminización del trabajo informal y de cuidados; y la diversidad cultural y exclusión de migrantes del sistema de derechos.
El resultado es un sindicalismo reactivo, desbordado por la velocidad del capital y muchas veces ajeno a los márgenes donde se incuban nuevas formas de organización, resistencia y sentido del trabajo. La cuestión no es su desaparición, sino su resituación: ¿para qué sirve el sindicalismo hoy? ¿Qué sociedad quiere contribuir a construir?
Reformas con horizonte: el poder de lo posible radical
Aceptar que la transformación no será inmediata no significa renunciar al cambio. Como propone Erik Olin Wright, existen «intersticios» desde los que abrir grietas en el sistema («utopías reales»). Algunas luchas reformistas contienen, si se politizan adecuadamente, una carga de radicalidad:
- Reducir la jornada laboral: no solo por conciliación, sino para cuestionar la centralidad totalizante del empleo.
- Defender el trabajo de cuidados: no solo como un sector, sino como nuevo centro ético y político de la sociedad.
- Exigir transparencia algorítmica: no solo por derechos, sino para disputar el monopolio del diseño tecnológico.
- Impulsar una transición ecológica justa: no solo por empleo verde, sino por una crítica al modelo extractivo y fósil.
Estas son medidas que se mueven dentro del marco actual, pero que pueden, si se articulan con nuevas narrativas, abrir paso a otras formas de vivir, producir y relacionarse. El sindicalismo puede ser un puente entre lo posible y lo deseable, entre lo que se conquista y lo que se imagina.
Horizontes transformadores: desmercantilizar, despatriarcalizar, descolonizar
Pero hay que ir más allá. Las nuevas vulnerabilidades no se resuelven con más empleo ni con mayor competitividad. Requieren una redefinición del sentido del trabajo y de la economía, desde marcos radicalmente distintos: trabajamos y vivimos en un marco de dominación patriarcal, colonial, clasista y antropocéntrico; en una economía que mata (Papa Francisco), una economía caníbal (Nancy Fraser). La pregunta es ineludible: ¿cómo cuidar la vida en este marco si no es combatiéndolo e intentando transformarlo?
- Renta básica universal: separa trabajo y subsistencia, permitiendo decir «no» a empleos indignos y «sí» a formas de actividad no mercantilizadas.
- Democracia del cuidado (Joan Tronto): reorganiza la política desde la interdependencia, el reconocimiento y la responsabilidad común.
- Crítica del productivismo y el crecimiento: frente al mito del PIB, proponer una economía del decrecimiento orientada al bienestar material y relacional.
- Descolonización del trabajo: cuestionar la externalización de la precariedad a mujeres, migrantes y Sur Global. Revalorizar saberes y prácticas comunitarias.
Estas propuestas no son utopías lejanas, sino elementos de un nuevo contrato social y ecológico, que debe ser anticipado en las luchas de hoy. Podemos y debemos recuperar sabidurías que forman parte de la tradición emancipatoria, aunque no de su cauce central ocupado por el socialismo científico: la lucidez del ludismo (supeditar la tecnología a la vida), la propuesta de las y los levellers (propiedad común de la tierra y los recursos naturales), el socialismo utópico de Morris (educación del deseo), y el feminismo sufragista, abolicionista y pacifista.
Una estrategia dual: resistir y reimaginar, «transición con horizonte»
Frente a quienes ven una dicotomía entre reforma y transformación, proponemos una estrategia de doble nivel: luchar por mejoras inmediatas como forma de ganar tiempo, seguridad y conciencia; y construir relatos, prácticas y alianzas que preparen la transición hacia un modelo poscapitalista, ecofeminista, despatriarcalizado.
El sindicalismo debe dejar de ser solo defensor del empleo tradicional y convertirse en agente cultural, ético y político de lo común, en alianza con feminismos, ecologismos, economías solidarias y movimientos antirracistas. No se trata de gestionar mejor el empleo, sino de redefinir lo que entendemos por trabajo, riqueza, valor y progreso.
En tiempos de vulnerabilidad radical, el sindicalismo tiene ante sí una elección histórica: ser gestor de la decadencia o semilla de otra civilización del trabajo. La nostalgia del «espíritu del 45» solo tiene sentido si se reinventa desde las preguntas del presente: ¿qué significa trabajar bien?, ¿qué vida merece ser vivida?, ¿quién cuida a quienes cuidan?
La clave no está en elegir entre lo posible y lo deseable, sino en construir lo posible deseando lo imposible. Un sindicalismo que resista en el presente mientras anticipa el futuro será más necesario que nunca.
El sindicalismo debe dejar de ser
solo defensor del empleo tradicional
y convertirse en agente cultural,
ético y político de lo común
Y, sobre todo, hace falta escuchar a quienes más sufren estas vulnerabilidades: migrantes, mujeres, jóvenes, mayores y sectores precarizados. Desde sus voces se pueden construir respuestas verdaderamente transformadoras que no sean meros parches, sino pasos hacia un modelo laboral más justo, sostenible y humano.
Lo inmediato: reformas con potencial disruptivo
Estas son las medidas que operan dentro del sistema, pero con capacidad de abrir brechas en la lógica dominante. No son rupturistas por sí solas, pero sí pueden desnaturalizar el sistema actual y empoderar sujetos colectivos que lo pongan en cuestión.
Ejemplos encontramos en la participación sindical en la gobernanza del cambio tecnológico con la exigencia de inclusión de representantes sindicales en las mesas de regulación de IA y algoritmos laborales (como ya se ha discutido en la Unión Europea, UE); la promoción de acuerdos sectoriales en industrias clave (logística, transporte, teletrabajo, industria 4.0) que regulen los efectos de la digitalización; o la creación de observatorios autonómicos de digitalización y trabajo, impulsados por sindicatos, universidades y administraciones.
Dentro de la transición ecológica con justicia social, se está impulsando la participación de los sindicatos en los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) y los fondos Next Generation, velando por la creación de empleo verde con condiciones dignas; se proponen convenios de transición justa en comarcas mineras, zonas rurales en despoblamiento o sectores industriales en reconversión, y se intenta coordinar acciones con el movimiento ecologista español (Ecologistas en Acción, Fridays for Future, etc.) para integrar justicia laboral y justicia climática.
De cara al reconocimiento del trabajo de cuidados como eje productivo, resulta imprescindible reivindicar la inclusión del trabajo del hogar y los cuidados en los grandes acuerdos de país (como los Pactos de Toledo o los Acuerdos por el Empleo y la Negociación Colectiva); defender una Ley Integral del Derecho al Cuidado, con medidas como permisos retribuidos, servicios públicos comunitarios, atención domiciliaria y corresponsabilidad real; sindicalizar y dar soporte legal a colectivos como Territorio Doméstico o la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados, visibilizando su centralidad en la sostenibilidad social.
El sindicalismo antirracista e intercultural precisa delegaciones sindicales específicas para personas migrantes, con asesoría jurídica, mediación intercultural y formación política; campañas de regularización laboral y social junto a organizaciones como Regularización Ya; y la visibilización y apoyo activo a las luchas laborales de temporeras, manteros, riders migrantes y jornaleros, integrándolos en las estructuras sindicales mayores (UGT, CCOO o sindicatos alternativos como SAT, CGT o CNT).
El combate estructural contra la precariedad pasa por reforzar la inspección laboral y denunciar los abusos en sectores clave: hostelería, agricultura, comercio y plataformas digitales; exigir la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, como vía para redistribuir empleo y tiempo de vida; ampliar el modelo de convenios sectoriales o territoriales, especialmente en sectores atomizados (como riders, falsos autónomos, comercio online); apoyar la creación de cooperativas y redes laborales autogestionadas como alternativa a la lógica mercantilista.
La reinvención del sindicalismo desde abajo requiere fortalecer estructuras territoriales y de barrio para acercar el sindicalismo a personas excluidas del modelo tradicional: jóvenes, autónomos, migrantes, trabajadoras pobres; impulsar espacios de formación crítica, política y ética sobre el sentido del trabajo, la sostenibilidad, el feminismo y los comunes, en colaboración con movimientos sociales y universidades; y apoyar el desarrollo de nuevas formas de sindicalismo horizontal y sectorial (como Riders x Derechos o Las Kellys), construyendo puentes en lugar de competir.
Alcanzar un nuevo pacto social centrado en el trabajo decente no será posible sin promover un acuerdo político y social amplio, inspirado en el «espíritu del 45», que renueve el compromiso con el trabajo como derecho constitucional; los servicios públicos universales y de calidad; la protección social inclusiva y no asistencialista; la redistribución de la riqueza y el poder económico; y la reivindicación de un nuevo contrato social que ponga la vida, los cuidados y el planeta en el centro, más allá del PIB.
Estas son luchas reformistas, pero con potencial contrasistémico si se vinculan a narrativas más profundas.
El horizonte: transformación radical del marco
Aquí entran las propuestas como renta básica universal que rompe el vínculo entre trabajo y subsistencia y la desmercantilización radical de la vida (sanidad, vivienda, cuidados, tiempo), que se entienden como una crítica del crecimiento y del productivismo que permite avanzar hacia un modelo poscapitalista ecofeminista.
También la democracia del cuidado (Tronto) para reorganizar la sociedad según la interdependencia, no la competencia y la sociedad feminista, antirracista, poscolonial y posconsumista.
Este nivel apunta a lo estructural, pero necesita estar anclado en prácticas concretas y organizativas que sostengan su construcción.
La clave estratégica está en transformar luchando «desde dentro», pero «contra» y «más allá» del sistema.
La clave estratégica está en transformar
luchando «desde dentro», pero
«contra» y «más allá»
del sistema
Para unir ambos planos, hay que, uno, luchar en el presente con conciencia de futuro, no renunciar a mejoras inmediatas (empleo, derechos, renta), pero nombrarlas parte de una transformación mayor, no como el fin.
Por ejemplo: defender una jornada de 30h no solo por conciliación, sino porque cuestiona el dogma del trabajo total y pedir servicios públicos universales no como ayuda a los pobres, sino como paso hacia la desmercantilización de la vida.
Dos, crear alianzas intermovimientos el sindicalismo debe abrirse a el feminismo del cuidado como brújula, el ecologismo decrecentista como marco material, las economías solidarias y cooperativas como laboratorio, el pensamiento decolonial y antirracista como crítica estructura.
Y tres, promover la formación política y ética, hay que recuperar la dimensión cultural del movimiento obrero: no solo negociar convenios, sino formar conciencia, ofrecer relatos alternativos, vincular las luchas a una nueva imaginación social.
Un ejemplo de articulación concreta sería reivindicar «jornada de 30h + renta básica + derecho al cuidado». En ello, hay una propuesta inmediata: reducir la jornada laboral a 30 horas con igual salario; con una vinculación transformadora: esta medida se acompaña de una renta básica incondicional, que desacopla trabajo y vida, y de una ley de cuidados que convierte el cuidado en derecho social y no en carga femenina y una narrativa: el trabajo no es el centro de la existencia; la vida, el tiempo libre, el cuidado y el planeta lo son.
Conclusión
Un sindicalismo que quiera resituarse hoy debe estar en la lucha inmediata, con los pies en el barro de los convenios, los ERE y la precariedad. Pero también con la mirada puesta en una sociedad distinta: desmercantilizada, despatriarcalizada, descolonizada y ecológicamente viable.
No es adaptarse o resistir: es resistir transformando. Nuestro reto es actuar en el «mientras tanto», sabiendo gestionar la tensión del «ya pero todavía no», pero situándonos más cerca del «ya sí», del impulso transformador. Para ello necesitamos hacer «milagros»: acciones concretas que muestren, aquí y ahora, que es posible transformar el mundo. •

Sensibilidades y respuestas
Con el convencimiento de que este mundo necesita la humanidad y el proyecto de fraternidad que Jesucristo ofrece, los diversos espacios de diálogo organizados en los cursos de verano de la HOAC alumbraron diversas propuestas capaces de inspirar formas más humanas y dignas de organizar el trabajo y la vida y aunar voluntades empeñadas en vivirlas y experimentarlas.
Para superar la incertidumbre y la desorientación y devolver la esperanza en un mundo mejor para todas las personas hace falta un compromiso visible, personal y comunitario, en defensa de la dignidad, la lucha por la justicia, la ternura y la construcción del reino de Dios que contrasten con la explotación laboral, la precariedad, la siniestralidad laboral, el estigma del desempleo, la pobreza, la injusta distribución de los bienes, la deshumanización y la desigualdad de género dominantes.
También, anunciar con hechos que el trabajo puede ser fuente de humanización y fuerza creadora y recreadora y que es posible vivir la política como vocación de servicio al pueblo y la economía como como buena administradora del cuidado del planeta y sus habitantes.
Para contrarrestar el paradigma tecnocrático hacen falta personas que se declaren insumisas e insolentes, que promuevan espacios de acompañamiento personal y discernimiento comunitario, que participen crítica y proactivamente en las redes sociales con el fin de reapropiarse de ellas y convertirse en cocreadores, no solo consumidores.
No basta con reclamar normas que regulen el empleo de las tecnologías, también hay que denunciar los abusos de las grandes corporaciones y las instituciones públicas, los costes laborales y medioambientales y reclamar el reparto equitativo de las plusvalías generadas por la automatización.
Ante la crisis socioambiental, precisamos adaptar criterios realmente sostenibles a nuestros hábitos y prácticas, además de impulsar y participar en las plataformas diocesanas Laudato si’, como espacios de aprendizaje y reflexión compartidos, así como dar a conocer iniciativas y experiencias de esos «milagros ecológicos» ya en marcha.
No podemos reducir la desigualdad si antes no descubrimos en primera persona y a nuestro alrededor las pequeñas y grandes discriminaciones, por lo que hace falta incorporar esta perspectiva a nuestros itinerarios formativos y madurativos y abrirse a la conversión en comunión y en comunidad, desde el diálogo y la corrección fraterna.
El desafío y la oportunidad de la diversidad cultural demanda mayor colaboración, trabajo en red y la búsqueda de puentes para entablar un diálogo sincero y abrazar la riqueza de la alteridad, con atención preferente con las situaciones de falta de derechos y de vulneración de la dignidad humana.
La organización del mundo obrero precarizado y su inclusión en los ámbitos de participación y decisión, con paciencia y esperanza, a través del encuentro y el reconocimiento, se rebela como pieza clave para combatir la «flexplotación» que, como mecanismo de control y exclusión social y política, degrada el trabajo e imposibilita a menudo el cuidado de la vida. •
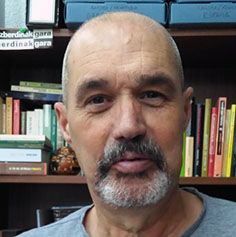
Profesor titular de Sociología en la UPV/EHU
Doctor en Sociología por la Universidad de Deusto
Responsable del grupo de investigación CIVERSITY-Ciudad y Diversidad



