Fiesta y genocidio

En medio de la música, las luces y los brindis de una fiesta popular, se convoca un acto de protesta. Pancartas, lemas, gritos o silencios colectivos.
Pero, cuando termina el acto, la celebración continúa como si nada hubiera ocurrido. Es como si el dolor se abriera paso durante unos minutos en la piel del festejo, pero enseguida quedara absorbido por la inercia de la alegría compartida.
Pienso en las convocatorias de condena al genocidio que Israel está perpetrando en Gaza, en pleno corazón de la Aste Nagusia de Bilbao. No quiero juzgar la voluntad ni el compromiso de quienes las organizan; al contrario, agradezco que exista esa voz que no deja que el ruido de la fiesta lo silencie todo.
Pero hay algo que me incomoda: ¿qué significa que nuestra protesta sea tan fácilmente compatible con la diversión? ¿No revela eso una contradicción profunda, incluso una especie de anestesia moral, sobre la que deberíamos reflexionar?
Porque ya es insoportable vivir el día a día con normalidad mientras asistimos como espectadoras al horror: hacer la compra, ir al trabajo, reír con las amigas, practicar deporte, y al mismo tiempo saber que, a miles de kilómetros, se bombardea y se mata de hambre a civiles de manera sistemática.
¿Cómo aceptar, además, que nuestra forma de protestar se integre con tanta naturalidad en la fiesta, sin alterar su curso? ¿Qué dice de nosotras mismas esa capacidad de pasar del silencio (o del grito) indignado al txupinazo y al tardeo, como si fueran dos caras de una misma moneda?
Quizá la respuesta tenga que ver con el tipo de sociedades en que vivimos. Cada vez más individualistas, más satisfechas, menos dispuestas a poner en riesgo lo que consideramos nuestro pequeño y merecido bienestar. Incluso la acción colectiva ha quedado colonizada por esa lógica individualista: protestamos, pero de forma que no perturbe demasiado nuestra rutina, ni la de quienes están a nuestro alrededor. La protesta se convierte, así, en un acto que reafirma más nuestra conciencia personal que nuestra voluntad de transformar el mundo. Más continuista que disruptiva.
En este sentido me viene a la cabeza la famosa frase atribuida a Emma Goldman: “Si no puedo bailar, no es mi revolución”. Una frase que, en boca de feministas perseguidas y obreras explotadas, expresaba un objetivo radical: era una forma de cuestionar un modo de luchar masculino, militarista y productivista, y de reivindicar el derecho a la alegría como parte inseparable de la dignidad humana. Lo mismo que expresaba aquel otro lema de “Pan y Rosas”.
Pero hoy me pregunto: ¿qué significa apropiarnos de esa frase en sociedades como la nuestra, donde lo que fundamentalmente hacemos es bailar, disfrutar, vivir instaladas en la comodidad? ¿Qué revolución es esa en la que el baile no es un acto de rebeldía frente a la opresión, sino el estado natural de nuestra existencia? Convertida en eslogan fácil, esa reivindicación pierde su filo crítico y acaba encajando demasiado bien con un mundo que ya nos invita constantemente a divertirnos, consumir y olvidar.
Tal vez por eso me resulta tan inquietante la imagen de una protesta en mitad de la fiesta. Porque nos muestra, sin querer, la paradoja en la que estamos atrapadas: queremos alzar la voz contra el horror, pero no estamos dispuestas a interrumpir el curso festivo de nuestras vidas. Como si el genocidio pudiera compartimentarse, tener su tiempo y su espacio acotados, antes de que la música vuelva a sonar.
Y ahí está la pregunta incómoda: ¿qué tipo de protesta es necesaria –y posible– en una sociedad donde la diversión se ha vuelto la norma, donde incluso la indignación cabe dentro de la programación de un evento festivo?
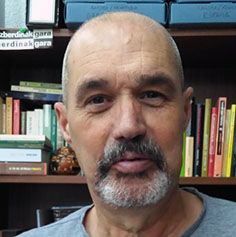
Profesor titular de Sociología en la UPV/EHU
Doctor en Sociología por la Universidad de Deusto
Responsable del grupo de investigación CIVERSITY-Ciudad y Diversidad



