En busca de la dignidad
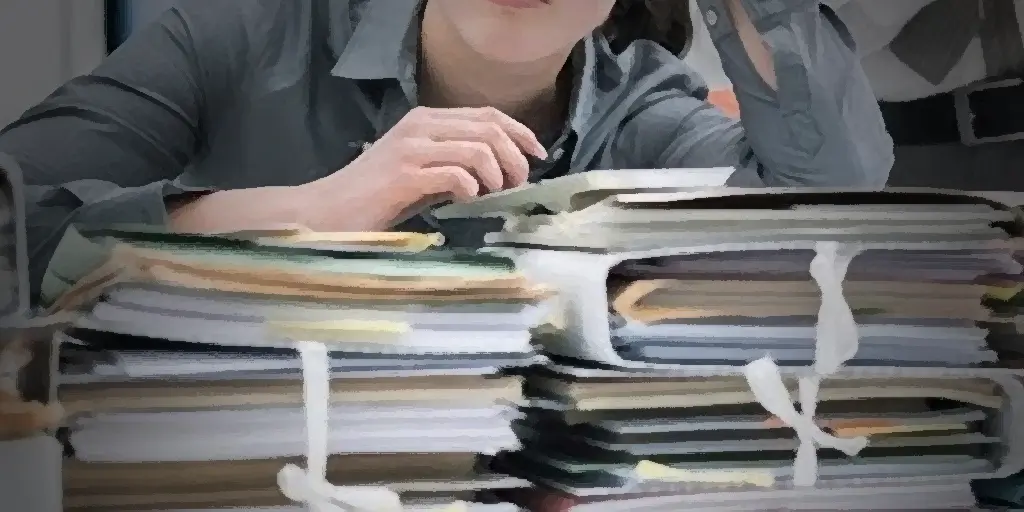
Es curioso cómo nos aferramos a lo conocido, incluso a costa de nuestra propia salud, incluso a costa de nuestra vida.
Eso piensa Clara, cuya historia podríamos decir que empezó a sus 18 años, cuando eligió carrera universitaria. En esa época, si eras buen estudiante, tu elección era la universidad, sí o sí. Ella se fue por una ingeniería, que entonces tenía buenas salidas laborales y el sueldo estaba bien.
Sí, como te estás imaginando, le pilló la crisis del 2008. Ella pensaba que duraría poco, que se acabaría en un par de años, pero se extendió más allá del 2010… Los trabajos de su sector estaban de capa caída, así que, gracias a algunos enchufes, consiguió un contrato de trabajo temporal como peón de producción. Lo mejor era no tener que pensar demasiado ni tener responsabilidades. Lo peor, el vaivén de los contratos. Duraban una semana y cada viernes le mandaban un mensaje (ni siquiera una llamada) para confirmar si seguía trabajando o no. Entre las compañeras bromeaban con «la ilusión de los viernes». Ilusión si seguían en la empresa, claro. Si no, bajón de autoestima y Clara empezaba a preguntarse que por qué a ella, si es que no valía o trabajaba mal o… A Clara se le olvidaba que solo era una pieza más en el engranaje de la máquina, en el mundo de la producción, donde la cogían o la dejaban según las fluctuaciones del mercado.
Así que, cuando le ofrecieron un trabajo relacionado con su carrera, le pareció el paraíso. En un año ya tenía un trabajo estable, porque estaba indefinida, un sueldo aceptable, en una oficina, con su mesa, su grapadora y su ordenador… ¡Volvía a estar en su sitio! Era perfecto. Solo pensaba en jubilarse allí.
Al cabo de dos años, las cosas empezaron a cambiar. Se fue un compañero y no le sustituyeron por nadie más. Repartieron su trabajo entre Clara y otros dos compañeros que quedaban y arreglado. Para colmo, la carga de trabajo empezó a crecer y crecer. Entraban obras y más obras. Muchas más de las que podían abarcar y controlar cada uno, pero había que aprovechar el momento de bonanza, así que agacharon la cabeza y prepararon sus hombros para soportar la carga.
Como era de esperar, no daban abasto y empezaron a cometer muchos fallos, porque estaban realmente desbordados. Por las tardes o a mediodía, retrasaban el tiempo de volver a casa y se quedaban más tiempo, sin que se lo pagaran. No fue un día, ni dos. Fueron semanas, meses con sobrecarga de trabajo y estrés permanente, pero Clara no era consciente. Se decía a mí misma que le faltaba organización. Si cometía un error, buscaba algún truco para no repetirlo ni meter la pata, pero siempre había algo que se torcía; la ley de Murphy, lo llaman.
Le sucedía que estaba hablando de algo con una amiga y, de repente, le venían mil cosas del trabajo a la cabeza (llamar a este, pedir esto, organizar lo otro) y perdía el hilo de la conversación. O estaba concentrada con un pedido, le llamaban por teléfono y luego ya no sabía dónde estaba en el pedido y casi tenía que empezar de cero. Recuerda que muchas veces se despertaba a las cinco de la madrugada, y no paraba de darle vueltas a la cabeza, pensando si se había acordado de hacer tal tarea o acordarse de este detalle importante. Y tenía tal agobio que era incapaz de volver a dormir. Así que se quedaba tumbada, viendo las horas pasar en el reloj y deseando que llegara la hora para ponerse en marcha como un cohete. Rapidez, rapidez, rapidez.
Con los fallos que cometía, Clara empezó a pensar que era una inútil, que no valía, y su autoestima bajó en picado. La culpa se instaló en su cabeza y ella era su peor enemiga: «No sabes hacerlo, eres un desastre, lo vas a volver a hacer mal», le susurraba su crítico interior.
En casa estaba agobiada y de mal humor, no soportaba nada. El ambiente de la oficina tampoco ayudaba, había mucha presión por la carga de trabajo. Los compañeros iban a lo suyo y algunos le echaban la culpa en cuanto podían. Y, por desgracia, ella, que siempre había sido honesta y empática, empezó a echar balones fuera también. Si pensaba en buscar otro empleo, se repetía una y otra vez que aquello era para lo que había estudiado, a lo que me había dedicado toda su vida, aquello que se suponía que le llenaba a nivel profesional. Pero algo fallaba.
Estaba sumida en un estado de ansiedad y angustia del que Clara no era consciente, porque cuando uno está dentro no se da cuenta de lo que sucede, piensa que él es el único responsable. ¡Qué perverso! La propia víctima se siente culpable de lo que le pasa, como si alguien se mereciera sufrir. La dignidad era tan solo una bonita palabra en las publicaciones de la HOAC que le repartía un militante.
Hasta que un día ventoso de octubre recibió una llamada. Hace tiempo, se había sacado el máster de profesorado y ese año se había apuntado a la lista de interinos como profesora de secundaria.
—Tenemos una baja por una jubilación y te llamamos para ver si puedes cubrirla.
Aquellas palabras fueron la voz tierna y amorosa del Padre. Fue como si el cielo se abriera ante ella. A pesar del miedo a lo desconocido, a equivocarse, tuvo el coraje necesario para romper con todo, para decir que sí y abandonar aquel trabajo, ese que había sido tan brillante al principio, pero que ahora le estaba esclavizando.
Ahora Clara sigue como profesora y siente que está en su sitio, más que nunca, que pone sus dones para hacer un mundo mejor, más sensible, más humanizado. Se valora su empatía con los demás, su paciencia, su sonrisa. No se buscan culpables sino soluciones y el trabajo es adecuado a lo que puede abarcar.
Un trabajo decente no es solo un buen sueldo o un contrato estable. Es cuidar la salud, física y mental y sentirte valorado con lo que hacemos. Que no nos engañen. •

Militante de la HOAC de Burgos



