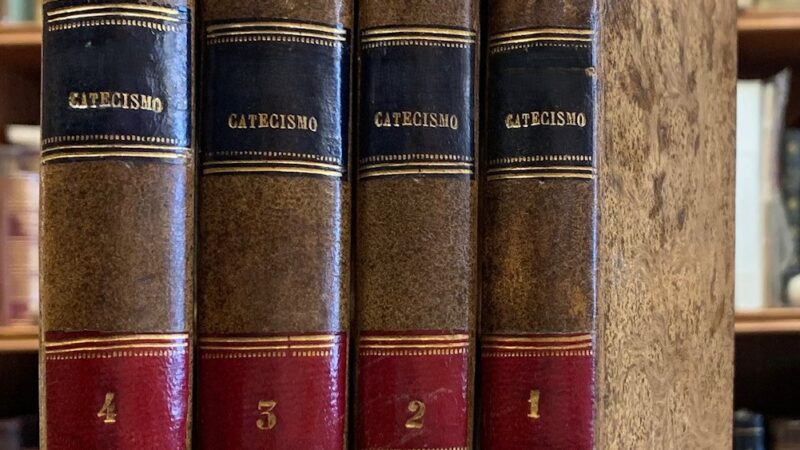Cómo afrontar el discurso de odio en la escuela

En las escuelas conviven culturas, idiomas y trayectorias diversas. Los espacios escolares, sin embargo, no están a salvo de determinadas actitudes de hostilidad de mayor o menor intensidad hacia el diferente, que pueden traducirse en chistes repetidos en el recreo, silencios incómodos en clase cuando alguien alza la voz contra un estereotipo o la infravaloración académica de estudiantes por su origen.
¿Qué sucede cuando una niña migrante escucha que “viene a quitarnos las ayudas”? ¿O cuando un adolescente racializado es excluido de ciertos espacios escolares? El aumento de la xenofobia, el racismo o la islamofobia está documentado por organismos internacionales, y ese odio se cuela en los pasillos de los centros escolares y en las pantallas de los móviles, reforzado por algoritmos que premian el contenido sensacionalista y polarizador.
Según datos del Consejo de Europa, los mensajes de odio en línea han crecido de forma exponencial en la última década. La OSCE advierte que estos discursos están vinculados al aumento de delitos motivados por prejuicios. Y las Naciones Unidas lo señalan como una de las amenazas más serias para la convivencia democrática del siglo XXI en su United Nations Human Rights Report 2022 (OHCHR).
¿Qué entendemos por discurso del odio?
El discurso del odio no es solo una opinión desagradable. Es una forma de comunicación, verbal, escrita o simbólica, que ataca a personas o colectivos por lo que son: su color de piel, su religión, su orientación sexual, su procedencia… Su objetivo no es debatir, sino deshumanizar. Y cuando esto ocurre, lo que viene después rara vez es pacífico.
No hay una definición única aceptada a nivel internacional, pero sí un consenso creciente: el odio no es una emoción neutra. Es un acto político, social y comunicativo que deja huellas profundas en quienes lo sufren y en quienes lo reproducen. La frontera entre libertad de expresión y fomento del odio sigue siendo espinosa. Mientras en Europa existen límites legales claros al discurso del odio, en Estados Unidos prima la Primera Enmienda, que lo protege Dicomo una manifestación de la libertad de expresión.
Inmigración, adolescencia y resiliencia
Los menores migrantes no acompañados son a menudo los más expuestos a estereotipos negativos. En España, más de 10 000 jóvenes estuvieron tutelados por las comunidades autónomas. Muchos llegan tras trayectos marcados por el desarraigo y la violencia. Frente a la narrativa de la amenaza, es urgente visibilizar su resiliencia, su esfuerzo y su deseo de construir un futuro digno.
Pero el sistema no siempre está preparado. Al cumplir 18 años, muchos jóvenes quedan fuera de las redes de protección y se enfrentan a un mercado laboral hostil, sin apoyos suficientes.
Cuando el odio se cuela en el aula
Aunque hay iniciativas positivas, aún falta investigación sobre cómo el odio opera entre el alumnado y cómo contrarrestarlo. Sabemos que los mensajes de odio se propagan más rápido que las estrategias pedagógicas para frenarlos. Pero también sabemos que el aula es un espacio privilegiado para construir ciudadanía crítica, empática y plural. Esto requiere profesorado formado, con recursos didácticos adecuados y apoyo institucional para abordar la diversidad desde la inclusión y no desde la mera tolerancia.
La respuesta no puede ser solo jurídica o policial. El discurso del odio se combate también con educación: una educación que enseñe a pensar, a convivir y a empatizar. Proyectos pedagógicos que incorporen testimonios migrantes, análisis críticos del lenguaje, experiencias de aprendizaje-servicio o formación docente en justicia social son caminos posibles.
Muchas escuelas han implementado talleres de alfabetización mediática y programas de convivencia intercultural. En Galicia, por ejemplo, algunos centros han trabajado con asociaciones locales en proyectos de aprendizaje servicio que conectan alumnado y comunidades migrantes.
Iniciativas para estudiantes
En el ámbito educativo se han desarrollado distintas iniciativas orientadas a contrarrestar el discurso de odio y favorecer la inclusión. Un ejemplo es Break the Hate Chain!, guía educativa impulsada en España por la Fundación FAD Juventud (FAD) y Maldita.es con el apoyo de Google.org, que propone actividades dirigidas a jóvenes de entre 14 y 19 años con el objetivo de trabajar la convivencia, el pensamiento crítico y la construcción de discursos inclusivos.
En el plano europeo, la iniciativa Education Stops Hate genera recursos educativos abiertos, guías prácticas y kits pedagógicos que permiten al profesorado abordar el odio en las aulas y promover el diálogo intercultural. Finalmente, el proyecto Inmigración, adolescencia y resiliencia centra su atención en los desafíos que atraviesan los adolescentes en contextos migratorios, al tiempo que pone en valor los factores de resiliencia como claves para avanzar en la inclusión social y educativa.
Contra el odio, una pedagogía del cuidado
Frente a la banalización del odio, necesitamos pedagogías del cuidado, de la escucha, de la palabra compartida. Una ciudadanía capaz de detectar y desmontar el odio no se construye solo con leyes o con tuits. Se construye en las aulas, con vínculos, con presencia, con proyectos como los ya citados, que demuestran que es posible.
La Agenda 2030, en su Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), recuerda que una educación inclusiva y de calidad es clave para promover la igualdad y la paz. Combatir el odio no es únicamente frenar un problema puntual: es apostar por un futuro en el que la diversidad sea reconocida como una riqueza y no como una amenaza.
Porque el odio no se combate con silencio: se combate con una educación que no deja a nadie atrás.
•••
Artículo publicado originalmente en The Conversation
![]()

Doctor en Ciencias de la Educación (Pedagogía), profesor en la Universidade de Vigo