La comensalidad negada en Gaza

Todos asistimos al crimen contra la humanidad perpetrado por el Israel de Netanyahu, negando agua y comida a los millones de palestinos de la Franja de Gaza: niños muriendo, mujeres desmayando de hambre en las calles. Peor aún, 1.200 personas fueron asesinadas mientras intentaban, con sus recipientes, recibir algún alimento. Entre ellas, cientos fueron abatidas al azar, como si se tratara de un tiro al blanco, mientras se aglomeraban para recibir un poco de comida.
Aun así, queremos hablar de la comensalidad, fieles a las tradiciones utópicas de la humanidad, comensalidad negada totalmente a la población de Gaza. Comensalidad es comer y beber juntos, pues es en este acto donde los seres humanos celebran más intensamente la alegría de vivir y convivir.
Sin embargo, vivimos en una humanidad flagelada, con más de 700 millones de personas hambrientas y más de mil millones con insuficiencia alimentaria, con mil quinientos millones sin agua potable suficiente y dos mil millones sin aguas tratadas.
La comensalidad es tan central que está ligada a la propia esencia del ser humano como humano. Hace siete millones de años comenzó la separación lenta y progresiva entre los simios superiores y los humanos, a partir de un ancestro común. La especificidad del ser humano surgió de forma misteriosa y de difícil reconstrucción histórica. Pero los etnobiólogos y arqueólogos nos señalan un hecho singular: cuando nuestros antepasados antropoides salían a recolectar frutos, semillas, caza y peces, no comían individualmente lo que lograban reunir. Tomaban los alimentos y los llevaban al grupo. Y allí practicaban la comensalidad: los distribuían entre sí y comían de forma grupal y comunitaria (E. Morin, L’identité humaine, París 2001).
Por lo tanto, fue la comensalidad —que supone solidaridad y cooperación entre unos y otros— la que permitió el primer salto de la animalidad hacia la humanidad. Fue solo un primerísimo paso, pero decisivo, porque le correspondió inaugurar la característica básica de la especie humana, diferente de otras especies complejas (entre los chimpancés y nosotros hay solo un 1,6% de diferencia genética): la comensalidad, la solidaridad y la cooperación. Pero esa pequeña diferencia lo cambia todo.
Lo que fue verdadero ayer sigue siéndolo hoy. Urge rescatar esta comensalidad que antaño nos hizo humanos y que hoy debe volver a hacernos, siempre de nuevo, humanos. Y si no está presente, nos volvemos inhumanos, crueles y despiadados. ¿No es esta, lamentablemente, la situación de la humanidad actual?
Además de la comensalidad, nuestra humanidad se completa con el lenguaje gramatical. El ser humano es el único ser con lenguaje “de doble articulación”, de palabras y de sentidos, ambos regidos por reglas gramaticales. No emitimos gruñidos: hablamos. El lenguaje le permite organizar el mundo y su propio universo interior, el imaginario y el pensamiento. El lenguaje es uno de los elementos más sociales que existe, pues su naturaleza es social y, para surgir, presupuso la sociabilidad humana (cf. H. Maturana y F. Varela, El árbol del conocimiento, Campinas 1995).
Otro aspecto ligado a la comensalidad es la culinaria, es decir, la preparación de los alimentos. Bien lo escribió Claude Lévi-Strauss, eminente antropólogo que trabajó muchos años en Brasil: “el dominio de la cocina constituye una forma de actividad humana verdaderamente universal. Así como no existe sociedad sin lenguaje, tampoco hay ninguna sociedad que no cocine algunos de sus alimentos” (cf. D. Pingaud y otros, La Scène primitive, París 1960: 40).
Hace 500.000 años, el ser humano aprendió a hacer fuego. Y aprendió, con su creatividad, a domesticarlo y, con ello, a cocinar los alimentos. El “fuego culinario” es lo que diferencia al ser humano de otros mamíferos complejos. El paso de lo crudo a lo cocido equivale a pasar del animal al ser humano civilizado. Con el fuego surgió la culinaria, propia de cada cultura y de cada región.
Cada pueblo posee algunos alimentos característicos que forman parte de su identidad histórica, como la feijoada en Brasil, los tacos en México, la hamburguesa en Estados Unidos, la pizza en Italia, entre otros. No se trata nunca solo de cocinar los alimentos, sino de darles sabor. En los condimentos utilizados y en los sabores diferenciados se distinguen una culinaria de otra y, con ellas, las culturas. Las diversas tradiciones culinarias crean hábitos culturales, a menudo vinculados a ciertas fiestas como la Navidad, la Pascua, el inicio del año, el Día de Acción de Gracias, las fiestas de San Juan u otras similares.
La comensalidad está ligada a todos estos fenómenos tan complejos. Implica también una dimensión simbólica: comer nunca es solo un gesto de nutrición grupal para matar el hambre y sobrevivir. Es un rito comunitario, cargado de símbolos y significados que refuerzan la pertenencia al grupo y consolidan el salto hacia lo específicamente humano.
En otras palabras, nutrirse nunca es un acto biológico individual. Comer en comensalidad es comulgar con los otros que comen conmigo. Es entrar en comunión con las energías ocultas en los alimentos, con su sabor, su aroma, su belleza y su densidad. Es comulgar con las energías cósmicas que subyacen a los alimentos, especialmente la fertilidad de la tierra, la irradiación solar, los bosques, las aguas, la lluvia y los vientos. Especialmente, con los trabajadores que llevaron los alimentos a nuestras mesas.
En razón de este carácter numinoso de comer/consumir/comulgar, toda comensalidad es, de alguna manera, sacramental. Viene cargada de energías benéficas, simbolizadas por ritos y representaciones plásticas. También se come con los ojos. El momento de comer es el más esperado del día y de la noche. Existe una conciencia instintiva y reflexiva de que, sin comer, no hay vida, ni supervivencia, ni alegría.
Todo esto está siendo negado a los habitantes de Gaza y a millones de personas hambrientas en todo el mundo. Nuestro desafío es el mismo que plantea el Gobierno de Lula: hambre cero.
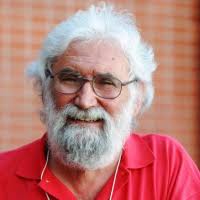
Teólogo, filósofo y escritor



